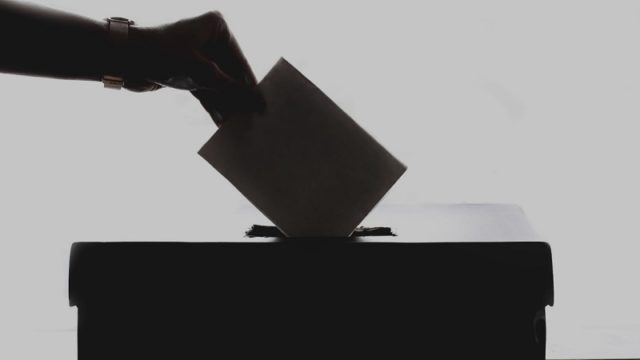472. De regreso
Por Lola Fernández Burgos
Todo se acaba, pero no sólo lo bueno. Concluye lo malo, tanto como lo feo, porque es la vida misma la que se extingue poco a poco. Y si somos perecederos, me pregunto cómo no iban a serlo asimismo cualquier cualidad y rasgo que nos defina. Termina el verano, y de nuevo me encuentro escribiendo estos artículos de Por la Alameda, a través de los cuales me siento conectada con personas que me son invisibles y desconocidas; con las que seguramente me cruce por las calles de nuestra ciudad, con las que coincida en algún lugar sin saberlo. Es extraño, una le abre su corazón a ni se sabe quién, reflexionando sobre sus pensamientos y sentimientos, sensaciones incluso, más íntimos… Esas personas que me suelen leer, precisamente por eso me conocen bastante, a través de mis palabras, y, sin embargo, yo no sé nada de ellas. Curioso canal unilateral, donde no se da para nada un feed-back que te vaya enviando lo que van recibiendo, para saber si te entienden, o simplemente para conocer qué les suscita lo que escribo y leen.

Así que estoy de regreso, pero una no es nunca la misma cuando vuelve, aquí o a cualquier parte. Nos vamos, a descansar se supone, y ciertamente la escritura con el formato de unos textos semanales sobre la actualidad, social o personal, es algo que te va cansando, y te hace sentir que precisas descansar para volver con más ganas y sin tener la sensación, a veces, de que puedes repetirte. Y descansas, pero esto es como cuando te vas de vacaciones. Una se marcha y deja huérfanos su casa, sus plantas, sus asuntos domésticos; y esa orfandad te acompaña, se hace un sitio en tus maletas, se te cuela en los sueños. Podríamos decir que a veces te hace sentirte culpable por querer desconectar y olvidarte por un tiempo, más o menos largo, de la cotidianidad habitual. Es como si de repente comprendiéramos que no es posible escapar, ni siquiera transitoriamente, que llevamos todo, y más, con nosotros, aunque cerremos la puerta de casa y nos vayamos sin mirar atrás y con el propósito de no pensar en nada que no sea lo nuevo. Pero ay, no existe la novedad si no la contraponemos a lo permanente. Así que una cosa son nuestros propósitos, y otra muy diferente el curso de nuestros días, sea lejos, muy lejos, o lejísimos. No importa si nuestros ojos se llenan de paisajes desconocidos, y por nuestros oídos se cuelan idiomas que no dominamos; porque al final, en cuanto nos dormimos, se cuelan en nuestros sueños nuestras coordenadas habituales, y todo pasa a ser conocido y viejo, si se me permite la palabra. Y una concluye que no hay orfandad que valga, que nos llevamos siempre con nosotros los hijos que tuvimos, y los que no tuvimos, tan bien acompañada te sientes. Y hete aquí que, de repente, ves a un gato profundamente dormido, moviendo los ojos y bigotes como señal de que no se enteraría si llegara el fin del mundo, y te preguntas si estos animales tan únicos como los gatos, aunque con conductas tan similares entre sí, pueden desconectar tan de verdad como parece, y si eso es sólo debido a que realmente tienen siete vidas y no han de preocuparse por la futilidad de las cosas circundantes, ni por la insignificancia de nuestra existencia ante el dictado poderoso y tirano que a veces muestra la Naturaleza. No lo sé, la verdad, pero creo que sería todo mucho más fácil y relajado si en verdad, como dicen de los gatos, tuviéramos siete vidas…